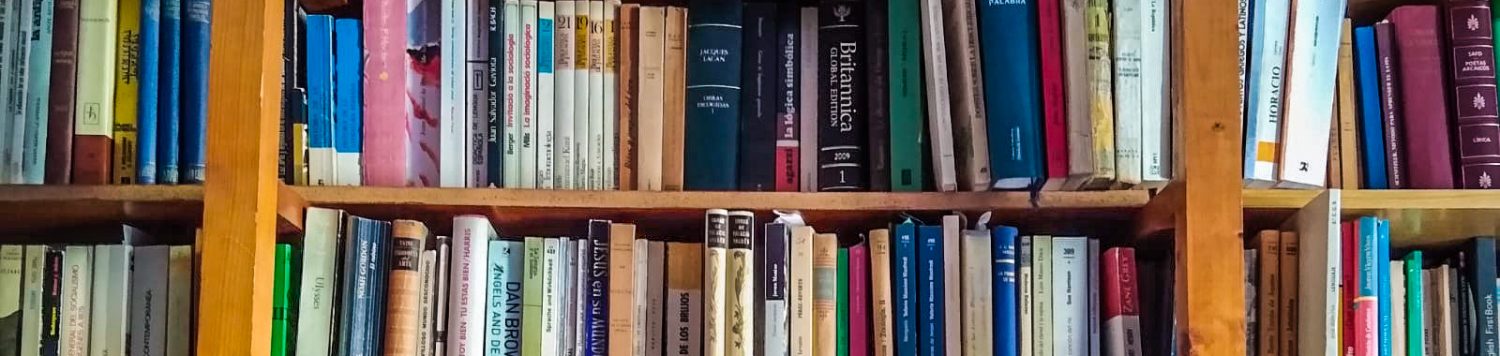Turcia (León, España) es uno de los numerosos pueblos que jalonan el curso medio del río Órbigo. Dentro de sus límites territoriales se alza una amplia colina conocida como “El Castro”. Pocos habitantes de la región saben que durante mucho tiempo ese fue el único lugar habitado en kilómetros a la redonda de esta parte de la ribera del Órbigo, hoy tan densamente poblada. De la historia del Castro, los habitantes del pueblo conocen algunas leyendas que lo relacionan con los moros, y la fama que tiene de producir excelentes garbanzos. Como hijo de Turcia que soy, el Castro me interesó desde mi época de estudiante, pero este interés se hizo dominante por una circunstancia imprevista de mi vida: en 1973 viajé a Israel para completar mi formación en lenguas y cultura del Próximo Oriente, sobre todo del mundo relacionado con la Biblia. Durante los dos años largos que permanecí en Jerusalén conocí de cerca buen número de excavaciones arqueológicas, ya completadas o en pleno desarrollo. Pronto, cada tell (colina formada por las ruinas de una antigua población, que la arqueología puede poner al descubierto) empezó a recordarme el Castro de mi infancia. En noviembre de 1975 volví a España, y entonces me sucedió lo contrario: la visión del Castro de Turcia me traía a la memoria los tells de Israel, Siria y Jordania. Y este recuerdo ha estado acompañado siempre, de forma cada vez más apremiante, de una pregunta: ¿Cómo es posible que un pueblo posea dentro de sus límites un claro testimonio de su pasado y no trate de investigarlo y aclararlo? ¿No habrá llegado finalmente la hora del Castro?
1. Un paseo por el Castro
Para conocer más de cerca el Castro invito a mis lectores a dar un paseo por él. Será un paseo puramente imaginario. ¡No nos mancharemos los zapatos!
Situémonos a cierta distancia, donde nuestros ojos puedan contemplar toda la colina. No es muy elevada, tiene forma alargada en dirección Norte-Sur, y presenta una superficie perfectamente lisa, verde o terrosa según la época del año, pero sin linderos que parcelen su superficie en unidades más pequeñas. Esta visión es relativamente reciente. La concentración parcelaria, llevada a cabo en el ayuntamiento de Turcia hace algunas décadas, ha eliminado los linderos típicos de la agricultura de minifundios característica de la región. En esos linderos amontonaban los agricultores las piedras más grandes que encontraban a mano en sus parcelas, entre las cuales había sin duda algunas que habían servido a los antiguos habitantes del Castro, por ejemplo de «molinos» con los que nuestros antepasados trituraron los primeros cereales consumidos en la región. Además, con la concentración, se ha facilitado la utilización de modernos tractores, cuyas rejas penetran más a fondo en el terreno y son mucho más destructivas que el tradicional arado romano.
Penetremos ‒¡imaginativamente!‒ en la zona del Castro. Lo haremos por la ladera Este, y más concretamente por su parte Norte. Es la que presenta el ascenso más suave y regular, lo que podría indicar que aquí se encontraba la entrada principal al Castro. Por el Este ‒es decir, por el Oriente‒ penetraban los primeros rayos de Sol en el Castro. Al avanzar, nuestros pies se topan con múltiples restos de cerámica; están fragmentados y parecen muy toscos. Tal vez han ido acumulándose en esta zona baja de la colina por tratarse de material poco pesado. Seguimos subiendo y al acercarnos a la cima podemos encontrarnos con piedras redondas de diverso tamaño, pero en cualquier caso pequeñas, perfectamente alisadas por ambos polos, o por uno de ellos; desconocemos el servicio exacto que estas piedras prestaban a los habitantes del Castro. También abundan las piedras afiladas, de diversa longitud y forma, que genéricamente podríamos calificar de punzones. Si el terreno ha sido arado recientemente, tal vez encontremos alguno de esos molinos neolíticos ‒también llamados «prerromanos»‒, y que aparecen en todos los poblados neolíticos del mundo. Los habitantes del Castro de Turcia conocieron tanto los molinos lineales como los giratorios. Si al ascender por la colina nos acercamos a su pared Norte, comprobaremos que aquí el desnivel es notable; en lugar de una suave ladera nos encontramos con una pared que se eleva verticalmente, superando en las zonas más altas los tres metros.
Llegados a la cima, impresionan dos cosas: la extraordinaria magnitud de la corona propiamente dicha y la magnífica visión que desde ella tenemos de la ribera del Órbigo: hacia el Sureste, la depresión del Barbadiel y el pueblo de Turcia y más lejos, perdidos entre el verdor de los cultivos y las zonas de arbolado, los pueblos de Palazuelo, Gavilanes, Santa Marina, y más a lo lejos la vega de Benavides; hacia el Este, los pueblos de Armellada, y La Milla y los bosques que ocultan los pueblos de Quiñones y Huerga; ya claramente al Norte, como telón de fondo, las montañas de Asturias, de cuya base parece derivarse el valle del Órbigo. Hacia el Oeste, el Castro está protegido por otra colina más elevada, el Castillo y por la depresión del Barbadiel.
La corona del Castro es perfectamente llana y su longitud (dirección Norte-Sur) duplica su anchura (dirección Este-Oeste). Ha desaparecido el lindero que en otro tiempo señalaba su contorno exacto. Ahora los surcos de los tractores pasan de la corona a sus laderas sin solución de continuidad. Sin embargo, sus laderas son muy diferentes. La del Oeste es pronunciada y corta, y recuerdo que hace años el surco de los tractores dejaba tras de sí varias zonas de cenizas, que podrían tener un doble significado: o bien ser zonas de enterramiento (el Oeste ‒también llamado Occidente, o Poniente‒ era el lugar que muchos pueblos primitivos asignaban a la morada de los muertos), o, como recordaré enseguida, ser restos del fuego que tal vez destruyera el poblado. La ladera del Sur tenía la peculiaridad de que durante mucho tiempo su punto de arranque era tan pedregoso que ni los arados romanos ni los tractores habían logrado hacer cultivable los primeros metros de tierra que la separaban de la corona; eso sí, después descendía prácticamente hasta alcanzar la depresión del Barbadiel. La ladera del Este se presenta como continuación natural de la corona, pero finalmente termina en un corte brusco del terreno que corre paralelo al ramal del moderno canal de regadío construido a mediados del siglo XX. Último dato importante: en la corona se han identificado objetos especialmente significativos: hachas de piedra pulimentada de diferente tipo y tamaño, piezas metálicas difíciles de identificar por su mala conservación, e incluso una pequeña moneda totalmente corroída, y por tanto no identificable.
2. ¿Tuvo un final trágico el Castro de Turcia?
En resumen, del Castro de Turcia sabemos algunas cosas, pero lo ignoramos casi todo. Sabemos que estuvo habitado por un grupo humano de cierta importancia, seguramente varios siglos antes de que los romanos controlasen completamente la zona a comienzos de la era cristiana. Así lo sugieren el notable tamaño de la colina, la abundancia de molinos prerromanos y la acumulación de restos de cerámica utilitaria. Todo lo demás lo ignoramos: no sabemos si eran agricultores, pastores o simples recolectores de productos naturales, si pescaban y/o cazaban; desconocemos cómo eran sus casas, sus vestidos, armas y adornos, sus usos funerarios, su organización familiar y tribal, su relación con otros grupos humanos establecidos en la zona. Pero sobre todo desconocemos cuál fue su final, aunque si, como parece, durante los siglos que precedieron y siguieron al comienzo de la era cristiana la ribera del Órbigo fue zona de expansión de los astures, podemos suponer que los habitantes del Castro de Turcia tal vez compartieran el destino trágico de muchos de sus hermanos.
Me explicaré. A finales del siglo I a.C., concretamente el año 29 a.C., los astures y los cántabros se sublevaron contra el dominio de Roma. La respuesta del ejército romano fue implacable. El mismo Augusto dirigió durante varios años esta guerra, que se prolongó hasta aproximadamente el año 15 a.C. Entre las decisiones que tomaron entonces las autoridades romanas hay dos que han tenido una profunda influencia en el desarrollo de lo que hoy es la provincia de León. La primera fue establecer en su territorio dos importantes campamentos para luchar contra cántabros y astures y controlar a estos mismos pueblos una vez terminada la guerra: en uno de esos campamentos se instaló la Legio VI Victrix, sustituida el año 74 d.C. por la Legio VII Gemina; los planos ligeramente diferentes ‒y todavía hoy perfectamente perceptibles‒ de estas dos legiones darían lugar a la actual ciudad de León (Legio). Por su parte, los planos del campamento de la Legio X Gemina darían lugar a la actual ciudad de Astorga (en latín Asturica, ciudad de los astures). La segunda decisión fue la de encomendar a estas mismas legiones la vigilancia de las explotaciones auríferas de la zona astur de León. La explotación del oro es anterior a la llegada de los romanos a esta zona. Lo que hicieron los romanos fue convertir las explotaciones auríferas previas en una industria gigantesca, que supuso el desarrollo de complicadas estructuras de explotación, y que por lo tanto exigió la presencia de abundante mano de obra barata o incluso gratuita, por tratarse de prisioneros de guerra y esclavos.
Esta gigantesca empresa minera se mantuvo en pie durante casi tres siglos, y hoy podemos verla reflejada sobre todo en las Médulas del Bierzo, declaradas Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en 1997, y en otra mina menos famosa, pero también gigantesca, como las Médulas de Villaviciosa de la Ribera. Precisamente estas últimas pueden resultar decisivas para quienes tratamos de comprender cuál pudo haber sido el destino de los habitantes del Castro de Turcia, porque se encuentran a pocos kilómetros de distancia de Turcia, en la confluencia de los ríos Omaña y Luna, lugar del nacimiento del Órbigo. Recordaré una vez más al lector que el ejército romano que había combatido a los rebeldes cántabros y astures era el mismo que vigilaba y controlaba las explotaciones auríferas de la zona astur de León. Teniendo en cuenta que nuestro Castro se encontraba exactamente a mitad del camino entre los dos grandes campamentos romanos (a un día de camino tanto de León como de Astorga) de la época, y que los intercambios entre ambos eran frecuentes, parece imposible que las autoridades romanas no lo tuviesen convenientemente controlado. Y por el motivo ya indicado es natural que echaran mano de sus habitantes cuando los necesitaron para los trabajos de las Médulas de Villaviciosa de la Ribera e incluso de las Médulas del Bierzo. Que los necesitaron cuando los trabajos de búsqueda del oro se intensificaron es prácticamente seguro, dada la escasez de mano de obra, sobre todo en la zona del Órbigo. No sabemos si fueron tratados como esclavos, lo que implicaría que tuvieron que dejar a la fuerza su lugar de residencia para trasladarse a vivir en penosas condiciones en las inmediaciones de las minas, o como trabajadores con cierto grado de libertad, lo que tal vez les habría permitido continuar viviendo durante algún tiempo en su Castro. Es más, por tratarse de astures, es posible que desde el primer momento fueran tratados como enemigos, y que por tanto su Castro fuese atacado sin compasión ya durante los años de guerra contra los sublevados, como le había sucedido a la ciudad astur de Lancia, situada pocos kilómetros al Este de la actual León. Tal vez las cenizas a que yo mismo he aludido al describir el viaje imaginario por el Castro no fueran señal de enterramientos, sino del fuego que quizá destruyó el poblado.
3. Conclusión
Como conclusión, sugiero algunas ideas que espero compartan mis paisanos de Turcia:
- Ha llegado la hora del Castro: es incomprensible que un pueblo albergue unas ruinas históricas y no se preocupe de investigarlas, al menos hasta comprobar que realmente carecen de verdadero interés histórico.
- La máxima responsabilidad en esta materia corresponde a las autoridades autonómicas, que son las que deben velar por el Patrimonio Histórico de Castilla y León. Pero son los habitantes de Turcia los que sobre todo deben pedir a las autoridades que aprueben y patrocinen un proyecto de investigación sobre el Castro.
- El esclarecimiento del valor histórico del Castro, además de redundar en un mejor conocimiento de la historia antigua de León, generará nuevas iniciativas y energías en esa zona del Órbigo. Favorecerá el turismo cultural, reforzará la autoestima de los habitantes de la zona y estrechará los lazos de amistad de leoneses y asturianos.
Isidro Arias
Enero, 2016